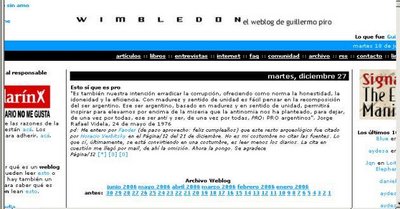Acabo de recordarla. No sé por qué. Sí sé por qué. Es domingo. Son casi las siete de la tarde.
Cuando la conocí no pensé que estuviese a las puertas de algo digno de ser recordado en el futuro más que como una experiencia desagradable, de las tantas que uno tiene que soportar en ambientes hostiles y por lo común echa en el incinerador y a otra cosa. Pero inesperadamente, no sé bien por qué razones, sí que las sé, trabamos cierta complicidad que nos hizo compañeros de andanzas, tanto que mis amigos me reprochaban la nueva junta. Ella misma un día me vino con el chisme de que alguien de su entorno le dijo algo así como yo no sé cómo podés pasar tanto tiempo con un tipo así. Nos reímos de esa ocurrencia, que después de todo era bastante menor comparada con la que yo tenía para contarle: radio pasillo anunciaba que nos ibamos a vivir juntos. Alguien llegó a decirnos, poco tiempo después, que eso era una gran idea. Se achicaban costos, cosas que piensa la juventud pequeño burguesa en el suburbio.
A los dos nos llegó la hora de cierto progreso en lo que hacíamos, lo que supuso desamarrar el binomio y cada quien por su lado. Sin embargo, como por inercia, por el fundado temor a la falta de compañía, nos vimos un tiempo más. Cada tanto ella se juntaba con un novio que le duraba quince o veinte días, a cuál con más problemas. Si no tenían una mujer que lo perseguía, trabajaban hasta la madrugada, pero unos y otros compartían el grado de estupidez, aunque bien podría ser que a mí no me cayesen bien por el mero de ser novios de mi amiga. No lo sé, todo es posible.
Yo, en cambio, me seometía con cierto rigor a sus consejos. Me marcaba el camino para ser elegante. Yo fingía molestia por sus intromisiones pero terminaba por hacerle caso, como le pasa a cualquier hombre que no está demasiado seguro de cómo conseguir lo que quiere.
Alguna vez se permitió ir más lejos. Me decía que ya era demasiado tiempo solo, que por qué no me buscaba una novia, y cosas así, detalles que la mentada señorita debía cumplir. De nuevo me reí. Cada palabra que ella decía me parecía ridícula, pero el colmo fue cuando sugirió que un requisito ineludible era que ella ganase un sueldo parecido al mío, que era bastante bueno.
Eso fue un crack.
Al poco tiempo ella conoció a alguien que le propuso casamiento y, desde luego, yo dejé de frecuentarla. Me parecía que no tenía sentido compartir un segundo de mi vida con una persona tan vil y a la vez me mortificaba pensando en los años de amistad, qué me pasó a mí todos esos días que no me di cuenta de la realidad de las cosas.
Me iba bien, ése era el punto. Quiero decir: ganaba un sueldo al que no podré aspirar por mucho tiempo, tenía acceso a determinados círculos de poder, lo que me daba un dudoso prestigio, en fin, había empezado a fumar como un escuerzo, pasaba poco tiempo con los míos, perdía peso. Me iba bien pero a un costo que no estaba dispuesto a seguir pagando.
Un buen día mandé todo al carajo.
Al cabo de los padecimientos que escogí para purgar mi pena, descubrí mi vocación, viví plenamente mi pobreza, pude reconciliarme con mis amigos, vamos, que en este punto el saldo es más que favorable, pero arremete el domingo como una llaga, veo que mi billetera está vacía y que es hora de buscar un cajero automático. Son las siete. A esta hora, si yo hiciera caso a sus consejos, estaría en algún tugurio de mala muerte tomando clases de tango, eso muy lejos de estas cavilaciones.
Me pregunto, ya que estoy, si ahora también debería buscar una que gane más o menos lo mismo que yo, que es poco tirando a nada y vuelvo a reírme, esta vez a carcajadas y hasta el dolor de panza. ¡Como si fuera poca cosa encontrar alguna que me mueva un pelo! ¡Pedirle una certificación de ingresos!
Según ella, faltan tipos en las clases de tango, en particular de mi edad. Cada vez que llega esta hora me acuerdo de eso, pero no le hago ningún caso. Voy al cajero y después a comprar alguna chuchería. Necesito cambio para el colectivo. |